
La grande bellezza, de Paolo Sorrentino, es un film que se despliega como un réquiem estético sobre la pérdida del sentido, la fatiga espiritual y la banalidad de una existencia entregada al artificio. No nos ofrece una historia, sino una revelación a contraluz, una procesión espectral de rostros maquillados de eternidad que se arrastran por los pasillos de una Roma ya convertida en mausoleo. Sorrentino no filma una ciudad, filma una ruina que respira, que susurra en las grietas de los palacios, que se carcajea en los salones iluminados por lámparas sin alma. En ese templo de los excesos, Jep Gambardella se mueve como un oficiante cansado: no busca la belleza, porque ya la ha conocido y ha sido vencido por ella. Lo que queda es la máscara, el eco, la herida pulida como una joya. Carga con su cuerpo delgado el peso del mundo, y cuando sube los escalones en penumbra, lo que asciende no es un cuerpo, sino una pregunta sin respuesta, un recuerdo de fe que ha sido petrificado. Frente a ella, todos los gestos de los otros personajes se vuelven ridículos. Es ella, la santa larval, quien nos recuerda —sin decirlo— que no hay redención posible en un mundo que ha cambiado la sangre por champagne. Roma, en manos de Sorrentino, es un abismo ornamentado. Una ciudad de mármol sobre la que caen las sombras de una civilización que baila sobre su tumba. Las luces, los vestidos, las músicas, todo brilla como un cadáver maquillado. Y Jep, con su traje impoluto y su sonrisa cínica, es sólo otro muerto que camina entre los restos de lo que alguna vez fue el esplendor humano. La cámara no lo sigue: lo persigue. Porque en La grande bellezza, nadie escapa. Y el espectador, al final, tampoco. Damas de la aristocracia, trepadores sociales, políticos sin escrúpulos, criminales de guante blanco, periodistas, actores, nobles en ruina, prelados, artistas e intelectuales —reales o impostores— componen una red de vínculos frágiles y vanos. Todos giran en el torbellino de una Babilonia agónica, desplegada entre palacios corroídos por el tiempo, villas monumentales y terrazas que aún conservan una belleza fatigada. Allí están todos.
DESCARGAR
Y en el centro, Jep Gambardella, escritor y cronista de 65 años, navega con desdén y resaca perpetua entre fiestas y ruinas, con la mirada anegada de gin tonic y una indolencia moral que estremece. Frente a él, la humanidad se exhibe vacía, grotesca, poderosa y melancólica. Y al fondo, Roma: el verano la envuelve con su esplendor indiferente, como si fuera una diva muerta que aún conserva su maquillaje intacto.
"Hogar" (2020), dirigida por David y Àlex Pastor, se presenta como un thriller psicológico que despierta tensiones latentes en la estructura social contemporánea. La historia sigue el descenso moral de un hombre que ha perdido su trabajo y debe enfrentar la pérdida de su estatus socioeconómico. La obsesión por recuperar el confort, gradualmente lo convierte en una máquina de manipulación y control. El film traza una radiografía de la vulnerabilidad que subyace en la identidad cuando es construida sobre el prestigio, el consumo y como la aparente cordialidad de las relaciones humanas puede transformarse en un terreno de cálculo y dominio.. El film traza una radiografía de la vulnerabilidad que subyace en la identidad cuando esta se construye sobre el prestigio y el consumo, mostrando cómo la aparente cordialidad de las relaciones humanas puede mutar en un terreno de cálculo y dominio. La puesta en escena refuerza esta atmósfera de claustrofobia moral: el hogar, espacio que debería representar intimidad y seguridad, se transforma en asedio meticuloso y frío. El protagonista encarna una ética deformada: interpreta la preservación de su propio interés como un derecho incuestionable, racionalizando sus actos más oscuros como simples medios para un fin que cree legítimo. Su mundo moral se reduce a la lógica de la ventaja personal, donde el otro existe únicamente como instrumento o amenaza. Este prisma, sin embargo, no lo conduce a la autosuficiencia que predicaría un verdadero individualismo racional, sino a una dependencia obsesiva de la posición que cree merecer. El relato, en su núcleo más inquietante queda despojado de cualquier orden moral interno y el protagonista pasa a un estado de naturaleza simbólico, regido por la desconfianza y la competencia perpetua. El otro no es un prójimo, sino un rival, cuyo lugar debe ser arrebatado para asegurar la propia supervivencia. "Hogar" nos recuerda que, cuando el contrato social se percibe como un obstáculo y no como una garantía, las pulsiones más primitivas pueden camuflarse bajo la cortesía urbana, y la civilización misma se convierte en una fachada frágil que cualquier crisis personal puede derrumbar. En última instancia, la

DESCARGAR
película no solo plantea un conflicto individual, sino que expone un síntoma colectivo: la precariedad emocional y ética de una sociedad que mide el valor humano por la capacidad de consumo y la imagen proyectada.El protagonista es tanto un depredador como una víctima de ese sistema, alguien que, incapaz de aceptar la pérdida de su lugar en la jerarquía social, opta por reescribir las reglas a su favor, aun cuando ello implique destruir el equilibrio de otros. Este mecanismo narrativo subraya la vigencia del diagnóstico hobbesiano: en ausencia de un orden común interiorizado, el hombre se convierte en lobo para el hombre, y la convivencia se sostiene solo mientras la fuerza —o la astucia— mantenga a raya el caos.




Smukke mennesker (2010), de Martin Zandvliet (titulada en inglés Beautiful People) es un drama danés que entrelaza las vidas de varios personajes marcados por el abandono, el deseo, la inseguridad y la fragilidad emocional, configurando un mosaico humano donde el amor, lejos de redimir, hiere y expone. La película propone un entramado coral que transita los márgenes de lo socialmente aceptado, deteniéndose en relaciones sexuales vacías, vínculos familiares rotos y una búsqueda desesperada por algún tipo de autenticidad en un mundo anestesiado. Desde una lectura filosófica, el film se puede abordar bajo una clave existencialista: los personajes no solo están arrojados a un mundo que no comprenden del todo, sino que además actúan movidos por una necesidad de afecto que jamás se resuelve en plenitud. La adolescente Timo, que intercambia sexo por afecto, la madre que recurre a un gigoló para llenar su vacío emocional, el joven autista que desea una conexión humana pero no puede decodificar sus claves simbólicas… todos encarnan el dilema sartriano de la mala fe, actuando desde una imagen prefabricada de lo que "deberían ser", huyendo así de la angustia que impone la libertad radical. En el centro de la narrativa subyace una crítica a la hipocresía burguesa y a la normalización del deseo como mercancía. El cuerpo, tematizado aquí como campo de batalla y de negociación emocional, remite a los planteos de Foucault sobre la biopolítica y la regulación de los placeres. En este universo sin consuelo, donde el lenguaje parece ya no alcanzar para comunicar, los personajes optan por lo corporal como último recurso de expresión. Sin embargo, esta fisicalidad no salva: evidencia la imposibilidad de trascender el encierro interior. Zandvliet construye así una película incómoda, ética antes que estética, donde la belleza sugerida por el título es siempre irónica y perversa.
DESCARGAR
La Fille sur le pont (1998), dirigida por Patrice Leconte, es una fábula cinematográfica que se sumerge en el azar, la fatalidad y el encuentro como destino, envuelta en una estética de blanco y negro que acentúa su carácter atemporal y poético. La historia gira en torno a Adèle (Vanessa Paradis), una joven al borde del suicidio, y Gabor (Daniel Auteuil), un lanzador de cuchillos que la rescata para convertirla en su partener escénica. Desde ese punto de partida, Leconte construye una metáfora sobre la interdependencia humana, el equilibrio precario entre la vida y la muerte, y la redención emocional que nace del vínculo inesperado. El mensaje central de la película es que dos almas aparentemente perdidas pueden, al encontrarse, dotarse de sentido mutuo. Leconte no propone una historia de amor convencional, sino una reflexión sobre el destino como una fuerza misteriosa que solo se revela cuando se actúa con fe en el otro. La relación entre Adèle y Gabor no se basa en la posesión sino en una simbiosis inestable: él necesita a alguien en quien confiar su puntería, ella necesita ser mirada con un tipo de fe que la saque del abismo. El director evita el melodrama, optando por una ligereza trágica que recuerda a la comedia existencial, con momentos que bordean lo mágico sin perder la tensión emocional. El propósito de Leconte parece ser la exploración de la fragilidad humana como algo bello y necesario. La cámara, casi siempre móvil, busca rostros, gestos, silencios, como si tratara de captar lo invisible: ese instante en que la suerte cambia, en que el azar se vuelve destino. La elección del blanco y negro no es solo estética, sino simbólica: elimina distracciones y concentra la mirada en el contraste esencial de los personajes. El resultado es una obra que habla del encuentro como revelación, del riesgo como forma de salvación y de la belleza efímera que surge cuando dos seres aceptan depender del otro sin condiciones.




DESCARGAR




Elena, dirigida por Andrey Zvyagintsev, es una obra de meticulosa contención estética y profunda crítica social que, bajo la superficie de un drama familiar, revela una radiografía implacable de la Rusia contemporánea post-soviética. La película se despliega con una calma inquietante, narrando la historia de una mujer mayor que debe tomar una decisión moral devastadora cuando su estabilidad económica se ve amenazada por la indiferencia de su esposo rico hacia su familia proletaria. Zvyagintsev construye una atmósfera de tensión moral silenciosa, donde cada plano fijo y cada silencio adquieren un peso simbólico. El propósito del director no es simplemente retratar una situación doméstica, sino exponer la fractura invisible pero radical entre clases sociales, y cómo la necesidad puede convertir lo cotidiano en un acto extremo. La figura de Elena encarna el dilema entre la lealtad y la supervivencia, y el filme denuncia, sin discursos explícitos, la ética erosionada de una sociedad donde el dinero ha reemplazado a toda forma de afecto o principio. El mensaje es claro: en un mundo desprovisto de justicia estructural, la violencia puede adoptar formas silenciosas, íntimas y perfectamente racionalizadas. Zvyagintsev, al igual que en sus obras posteriores, plantea una pregunta inquietante: ¿qué queda del alma humana cuando el sistema que la contiene ha sido corroído hasta la médula? Elena, enfrentada a un sistema que ha desvanecido cualquier sentido trascendente del bien o del mal, actúa bajo una lógica utilitaria extrema: asegurar la continuidad biológica y económica de su linaje. Esta decisión, racionalizada y ejecutada en el silencio doméstico, muestra la disolución del principio kantiano de la dignidad moral del otro. El film puede ser interpretado desde el realismo moral, donde las pasiones, el afecto por el hijo y preservar su futuro, guían la acción más que cualquier deliberación racional universal.
DESCARGAR
Poulet aux prunes, dirigida por Marjane Satrapi y Vincent Paronnaud, es una fábula melancólica y estilizada que transforma el dolor íntimo en una experiencia estética cargada de simbolismo. Basada en la novela gráfica homónima de Satrapi, la película narra la vida del violinista Nasser Ali Khan, quien, tras perder su instrumento más amado, decide dejarse morir. A primera vista, puede parecer una historia sobre la pérdida romántica, pero el verdadero centro temático es la renuncia existencial que provoca una vida sin plenitud emocional ni libertad interior. El propósito del film va más allá de contar una tragedia amorosa: es una meditación sobre la imposibilidad de sostenerse en un mundo donde la pasión ha sido sustituida por la rutina, la represión social y el conformismo afectivo. Satrapi, fiel a su estilo visual poético e irónico, estructura la narración como una sucesión de recuerdos, visiones y tiempos no lineales, creando una atmósfera suspendida entre lo onírico y lo fatalista. El mensaje es claro: vivir sin belleza ni amor auténtico es una forma de muerte lenta, y dejarse morir puede ser, paradójicamente, el único gesto de libertad cuando el alma ha sido amputada. La película es un grito silencioso contra la mediocridad emocional impuesta por las convenciones, y al mismo tiempo, una elegía al deseo que no fue. Lejos de cualquier sentimentalismo, la película propone una lectura amarga pero profundamente humana: no se vive por inercia, sino por deseo. Y cuando este deseo es traicionado, negado o imposible, lo que resta es una figura hueca, incapaz de sostener su propia biografía. Así, Poulet aux prunes se vuelve una crítica poética a la opresión del deber sobre el querer, al precio espiritual que se paga por obedecer sin sentir, y una advertencia sutil: el alma, cuando se fractura, no siempre puede recomponerse. La muerte, entonces, no es un final, sino una elección lógica dentro de una vida que ha dejado de tener música.




DESCARGAR




Offret es el último testamento cinematográfico de Andrei Tarkovski, una obra que entrelaza lo simbólico, lo metafísico y lo existencial en un drama que transcurre durante la inminencia de una catástrofe nuclear. La trama se centra en Alexander, un intelectual retirado, que se enfrenta a la amenaza de un apocalipsis tras enterarse por la televisión de un posible estallido de la Tercera Guerra Mundial. En un acto desesperado y cargado de sentido trágico, Alexander promete renunciar a todo lo que ama —incluso a su hijo, su casa y su palabra— si Dios detiene la catástrofe. Este ofrecimiento lo conduce finalmente a una acción extrema que trasciende la racionalidad: sacrifica su estabilidad, su familia y su cordura, entregándose a un acto profundamente irracional para preservar un orden más alto. Desde una perspectiva filosófica, Offret puede leerse como una meditación sobre el conflicto entre el logos moderno —el discurso ilustrado, científico y secularizado— y el mito sacrificial que subyace a las estructuras religiosas arcaicas. Alexander, como figura nietzscheana tardía, encarna al hombre desgarrado entre la lucidez racional y el anhelo de lo sagrado. El film escenifica el retorno de lo numinoso en un mundo posmetafísico, donde el lenguaje ya no basta para conjurar el caos. La promesa de Alexander remite a la tragedia griega y al gesto de Abraham: el sacrificio no como pérdida sino como restitución del sentido a través de la renuncia absoluta. La película, en este sentido, abre un abismo entre la lógica instrumental de la técnica —representada por el anuncio de la guerra— y la lógica del don absoluto, donde el acto ético se configura como ruptura con todo cálculo. Tarkovski sitúa al espectador frente a una paradoja radical: sólo la renuncia al yo puede restaurar el orden del mundo.
DESCARGAR
TÁR (2022), dirigida por Todd Field y protagonizada por una imponente Cate Blanchett, es una de las películas más intelectualmente provocadoras del cine reciente. Centrada en la figura de Lydia Tár, una renombrada directora de orquesta ficticia que ha alcanzado la cúspide del prestigio académico y artístico, la película construye un retrato psicológico meticuloso de una mujer cuya vida está regida por el control, la ambición y una visión implacable de la excelencia. Tár es brillante, carismática y autoritaria, pero también esconde un lado oscuro que empieza a resquebrajar su imagen pública y su estabilidad interior. A medida que emergen acusaciones nebulosas de abuso de poder y manipulaciones personales, la narrativa evita la moralización fácil y opta por una ambigüedad deliberada, que deja al espectador frente a la incómoda tarea de interpretar los límites entre la genialidad y la corrupción ética. Field construye la historia con una estética sobria, elegante y contenida, marcada por planos largos, silencios densos y un ritmo pausado que exige atención constante. La película se sitúa en un entorno sofisticado —la música clásica, el mundo académico, la élite cultural— pero no se limita a él: lo usa como escenario para hablar de cuestiones universales como el poder, la identidad, la caída y la exposición pública. La música no es solo un fondo, sino un lenguaje estructural que acompaña y refleja el arco emocional del personaje. El guion, cargado de referencias intelectuales y diálogos densos, enriquece la experiencia, pero también puede resultar exigente para el espectador no familiarizado con ese mundo. El final, surrealista y melancólico, muestra a una Tár desterrada de los grandes escenarios, dirigiendo una orquesta en un contexto banal y comercial.
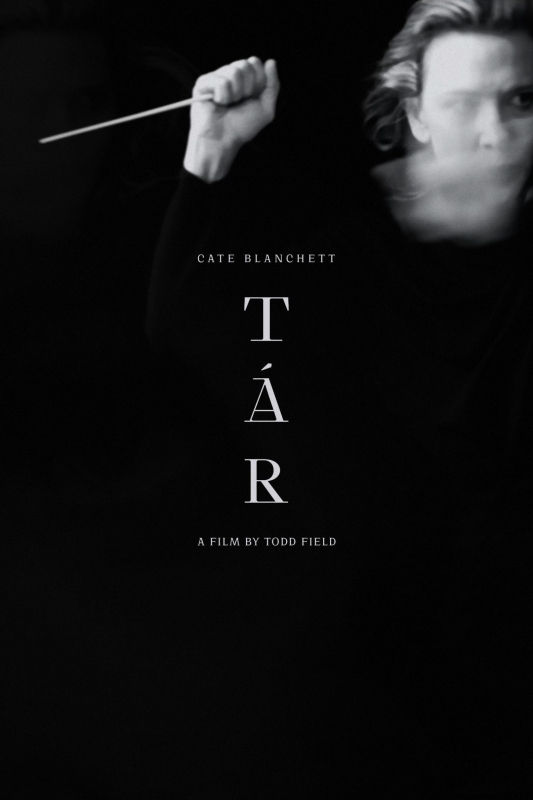


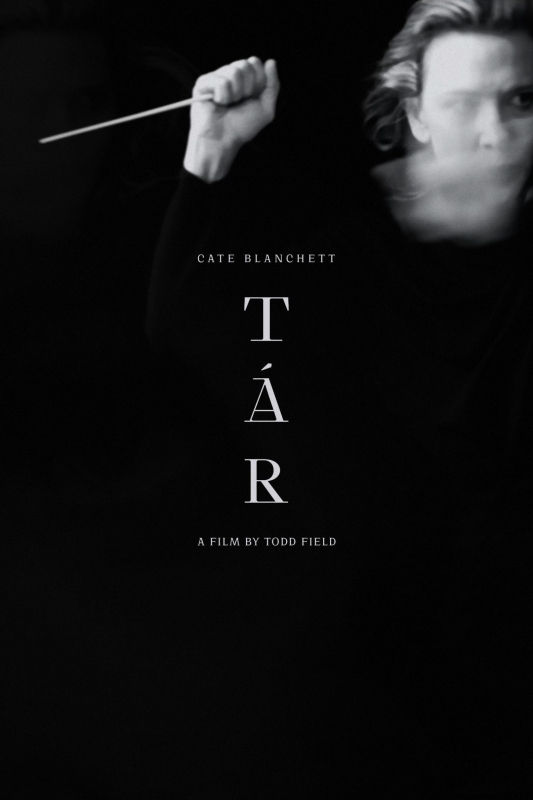
DESCARGAR




Buffalo '66 es una película independiente que mezcla drama y comedia negra, escrita, dirigida y protagonizada por Vincent Gallo. La historia sigue a Billy Brown, un hombre recién salido de prisión que, desesperado por mantener las apariencias frente a sus padres disfuncionales, secuestra a una joven bailarina, Layla (Christina Ricci), y la obliga a hacerse pasar por su esposa durante una visita familiar. Desde sus primeros minutos, la película establece un tono marcadamente melancólico, cargado de alienación y de un profundo resentimiento hacia la figura familiar y el entorno urbano gris de Buffalo, Nueva York. Gallo construye un personaje principal emocionalmente reprimido y errático, cuya violencia contenida y vulnerabilidad latente hacen que el espectador oscile entre la empatía y el rechazo. Layla, en contraste, aporta una extraña calidez y ternura, funcionando como catalizadora de una redención emocional que nunca llega a ser completa,. Estéticamente, Buffalo '66 es un producto de su tiempo pero también un homenaje a una sensibilidad setentera, con un trabajo de cámara deliberadamente torpe y encuadres que enfatizan el aislamiento de los personajes. El uso de la luz, el color desaturado, y la música —que incluye temas de King Crimson, Yes y composiciones originales de Gallo— refuerzan ese aire de desolación y lirismo suburbano. Las composiciones visuales, muchas veces simétricas o centradas, subrayan la obsesión del personaje con el control, mientras el montaje contribuye a una narrativa discontinua que refleja su estado mental fracturado.
DESCARGAR
Borgman, dirigida por el holandés Alex van Warmerdam, es una perturbadora fábula contemporánea que subvierte con maestría los códigos del thriller psicológico, la sátira social y el surrealismo kafkiano. La película se inicia con una escena inquietante: un sacerdote y dos hombres armados irrumpen en el bosque buscando a un vagabundo que, sabremos luego, no es un mendigo común sino una especie de ente simbólico que encarna la amenaza de lo irracional en medio de una sociedad burguesa que pretende controlar todo. Borgman se infiltra en la vida de una familia acomodada con una facilidad inquietante, desestabilizando poco a poco su estructura doméstica y emocional sin recurrir a la violencia directa, sino mediante la manipulación, el encantamiento sutil y un humor seco que roza lo absurdo. La película se nutre del extrañamiento: nunca sabemos exactamente quién es Borgman ni cuáles son sus objetivos finales, y ese vacío narrativo es uno de sus aciertos más audaces. Warmerdam renuncia al subrayado y evita toda explicación, lo que obliga al espectador a habitar un espacio incómodo, indefinido, donde lo simbólico se impone sobre lo literal. La crítica social es feroz pero implícita: la familia representa una élite cerrada, insensible y fácilmente corrompible por su propia represión interna. En este sentido, Borgman puede leerse como una inversión oscura de Teorema (Pasolini), donde el extraño no revela una dimensión espiritual, sino una degradación inevitable. Visualmente austera pero cargada de tensión, con actuaciones contenidas que potencian el tono espectral del relato, Borgman no busca ofrecer respuestas ni desenlaces catárticos.




DESCARGAR




Delicatessen, dirigida por Jean-Pierre Jeunet y Marc Caro, es una obra singular dentro del cine europeo de los años 90, que amalgama el surrealismo visual con una crítica social feroz, envuelta en humor negro y una estética barroca que remite tanto a la historieta como al expresionismo alemán. Ambientada en un mundo postapocalíptico, donde la escasez ha llevado al canibalismo sistemático como forma de subsistencia, la película transforma lo grotesco en una metáfora brillante sobre la deshumanización, el hambre (física y moral) y la resistencia individual. El edificio en ruinas donde transcurre casi toda la acción funciona como un microcosmos distorsionado del orden social, donde la figura del carnicero regente simboliza el poder opresivo que se alimenta —literalmente— de los más débiles. La puesta en escena es minuciosa, cargada de objetos y texturas que confieren al film un carácter teatral y, por momentos, onírico. La música de Carlos D’Alessio acompaña con precisión esta coreografía de lo absurdo, en especial en secuencias donde los movimientos de los personajes se sincronizan con sonidos y ritmos, recordando que, aún en la miseria, la poesía sobrevive. Si bien su estilo puede resultar excesivo o artificioso para algunos espectadores, Delicatessen se sostiene como una parábola oscura, a la vez repulsiva y encantadora, donde la estética del exceso sirve no como capricho visual sino como vehículo de crítica lúcida al consumo, al autoritarismo y a la alienación.
DESCARGAR
Ventajas de viajar en tren, dirigida por Aritz Moreno y basada en la novela homónima de Antonio Orejudo, es una película que desafía las convenciones narrativas con un enfoque audaz, fragmentario y profundamente perturbador. Lo que comienza como una conversación aparentemente casual entre dos desconocidos en un tren —Helga Pato, una editora recién salida de una traumática relación, y Ángel Sanagustín, un supuesto psiquiatra— se convierte en un laberinto de historias cruzadas, identidades falsas y verdades manipuladas. Moreno construye un relato en forma de muñeca rusa, donde cada anécdota es una puerta hacia otra, más inverosímil o inquietante que la anterior. Este juego de cajas chinas no solo genera un efecto de extrañamiento, sino que también pone en cuestión los límites entre la ficción y la realidad, la enfermedad mental y la lucidez, el trauma y el delirio. La película navega con soltura entre el thriller psicológico, el humor negro y la crítica social, utilizando el absurdo y lo grotesco como herramientas para explorar los rincones más oscuros del alma humana. Estéticamente, el filme es tan provocador como su narrativa: la puesta en escena es barroca, exagerada y estilizada, lo que contribuye a un tono onírico y, por momentos, surrealista. Las actuaciones —particularmente las de Luis Tosar y Pilar Castro— sostienen el vértigo emocional y psicológico con notable intensidad.




DESCARGAR




Peter Greenaway despliega en The Cook, the Thief, His Wife & Her Lover una puesta en escena de un barroquismo visual aplastante, donde el simbolismo invade cada rincón del encuadre con una intención clara: exponer la podredumbre moral de una sociedad devorada por el poder, el consumo y la violencia. El film, más que narrar una historia, construye una alegoría sostenida sobre tres ejes: el espacio escenográfico como reflejo del alma de los personajes, la carne como materia y metáfora del deseo y del castigo, y el cuerpo como campo de batalla entre el placer y la muerte. Greenaway hace de la comida un lenguaje, y del banquete una misa negra de opulencia degradada: el restaurante donde transcurre la acción es un teatro del absurdo, un microcosmos de lo político y lo sexual. El ladrón (Albert), figura grotesca del nuevo rico ignorante y brutal, encarna la tiranía contemporánea que devora sin comprender, que somete por goce y se vanagloria de su incultura. Frente a él, la esposa (Georgina) se convierte en un símbolo de resistencia erótica, cuya infidelidad no es solo un acto de pasión, sino de insurrección. La cámara de Greenaway, estilizada hasta el extremo, enfatiza el contraste entre lo estático y lo ritual: los colores del vestuario y del decorado cambian según el espacio, revelando el estado emocional y simbólico de los personajes. La música de Michael Nyman refuerza esta atmósfera fúnebre, casi litúrgica. En última instancia, el film es una crítica feroz al thatcherismo británico, al capitalismo salvaje y a la estética del exceso como forma de ocultar la vaciedad moral. El acto final, que involucra la carne literal del amante cocinado y servido como venganza, cierra la parábola con una imagen tan repulsiva como justa: la cultura de la violencia, el patriarcado y el poder será obligada a comerse a sí misma. Greenaway no moraliza, pero sentencia.
DESCARGAR
Yann Gozlan, en Un homme idéal (2015), construye una inquietante meditación sobre la identidad, el deseo y la ficción personal, disfrazada de thriller. La trama gira en torno a Mathieu Vasseur, un joven aspirante a escritor cuya frustración creativa lo conduce a tomar una decisión que marcará su destino: apropiarse del manuscrito de un soldado fallecido y publicarlo como propio. El éxito llega, pero con él, el abismo. A medida que la mentira se expande, Mathieu cae en una red de engaños, manipulaciones y crímenes que lo arrastran hacia una impostura cada vez más sofisticada y violenta. Desde una perspectiva filosófica, el film se puede leer como una fábula sobre la escisión entre el ser y el parecer, entre el yo ontológico y el yo narrativo. Mathieu no miente para ascender, sino que asciende para sostener la mentira. El acto inicial —robar un texto— no es sólo una infracción legal o literaria; es la creación de un segundo yo, una máscara que desplaza a la persona real y genera una novela vivida en lugar de escrita. Este gesto contiene una traición al otro, sí, pero sobre todo una traición a sí mismo: Mathieu no busca reconocimiento, sino redención ante su propia mediocridad, y al no encontrarla, construye una ficción tan implacable como el mundo editorial que lo rechazó. El film se convierte entonces en una interrogación sobre la ética del mérito y la ilusión de autenticidad. Mathieu no quiere ser bueno, quiere ser percibido como tal. ¿Pero qué es la dignidad en este contexto? ¿Puede mantenerse una noción de integridad cuando la vida misma se convierte en una performance? Su comportamiento revela una forma de nihilismo pasivo: no cree en los valores, sino en los efectos de los valores sobre los otros. Así, el egoísmo no se manifiesta como ambición explícita, sino como servidumbre ante la mirada del otro.




La moral kantiana, con su imperativo categórico, se disuelve ante la moral del éxito —una moral donde la verdad es un estorbo y la ética un lujo de quienes no necesitan fingir. En este sentido, Mathieu no es tanto un villano como un síntoma. En una sociedad donde la imagen triunfa sobre el contenido, donde el reconocimiento sustituye al mérito, él encarna el fracaso de la ética tradicional para ofrecer un marco operativo. Su mentira no es simplemente inmoral; es comprensible. Y es ahí donde Gozlan introduce el verdadero horror: no en la violencia, sino en la aceptación tácita del fraude como estrategia de supervivencia. Un homme idéal no es, en última instancia, la historia de un hombre malo, sino de un hombre vacío. La escritura de Kundera nos enseñó que la identidad es una suma de elecciones narrativas; Gozlan, con su Mathieu, nos recuerda que a veces esas elecciones no son nuestras. El interrogatorio moral que se le puede hacer a este personaje no tendría respuestas, sólo silencios. Porque cuando la ética se convierte en un obstáculo, lo que queda es la pura técnica del engaño. Y en ese teatro, el protagonista no actúa: es actuado.

Seconds, dirigida por John Frankenheimer en 1966, constituye una obra fílmica profundamente inquietante que interpela las nociones de identidad, autenticidad, libertad y alienación en el contexto de la modernidad tardía. La trama gira en torno a Arthur Hamilton, un hombre gris y desencantado que acepta ser transformado quirúrgicamente en un “nuevo” individuo —Tony Wilson— a través de una organización secreta que ofrece "una segunda oportunidad" de vida. Lo que sigue no es tanto un thriller como una pesadilla ontológica, una parábola moderna sobre el fracaso del deseo y la imposibilidad de la fuga de uno mismo. Desde una perspectiva filosófica, Seconds puede leerse como una crítica feroz al ideal de reinvención personal promovido por la lógica capitalista y el culto a la individualidad. Bajo una aparente libertad de elección, el protagonista encarna la alienación existencial descrita por pensadores como Sartre o Heidegger: no es libre porque no es auténtico; huye de su ser-en-el-mundo sin enfrentarlo, sin asumirlo. El nuevo cuerpo de Tony Wilson no lo libera, sino que lo profundiza en una angustia aún mayor, mostrando que la identidad no es algo que se pueda maquillar o reemplazar quirúrgicamente, sino que se teje en la responsabilidad, en el peso del pasado, y en el enfrentamiento con la finitud. El film también resuena con las advertencias de Adorno y Horkheimer sobre la industria cultural y la falsa felicidad: la organización que vende “vidas nuevas” opera como una máquina de producción de subjetividades dóciles, estandarizadas y alienadas. La utopía vendida al protagonista se transforma en distopía no porque falle en su técnica, sino porque parte de una premisa falaz: que el ser humano puede desligarse de su historia y de su vacío existencial mediante el consumo de una imagen. La estética del film, expresionista, opresiva, con encuadres distorsionados y un blanco y negro clínico, no solo acompaña esta descomposición del yo, sino que la articula como experiencia sensorial.
En este sentido, Seconds no es simplemente una ficción distópica, sino una puesta en escena filosófica: lo que está en juego no es la transformación física, sino el terror de confrontar la pregunta “¿quién soy?” cuando todas las respuestas han sido compradas, suplantadas o silenciadas. En última instancia, Seconds desmonta el sueño americano de la reinvención individual mostrando que, lejos de redención, hay vacío y repetición. Es un tratado visual sobre el fracaso del sujeto moderno ante la promesa de autonomía, y una amarga constatación de que lo más difícil no es cambiar, sino habitar lo que ya se es.
Lecturas de Cine presenta: “La cérémonie”, un film del director de cine, guionista, productor y crítico francés, ampliamente reconocido como uno de los fundadores de la Nouvelle Vague, Claude Chabrol. Su cine se caracteriza por una aguda observación de la burguesía francesa, a menudo con una mirada irónica, cínica y moralmente ambigua, heredera directa de la tradición de Balzac y Flaubert, pero con una sensibilidad moderna. Con “La cérémonie”, Chabrol ofrece una escalofriante disección de la estructura social francesa contemporánea, articulada a través de un relato criminal que, bajo su superficie, despliega una meditación filosófica sobre la violencia, la alienación y las formas modernas del mal. Inspirada en la novela A Judgement in Stone de Ruth Rendell, la cinta narra el encuentro de dos mujeres —Sophie (Sandrine Bonnaire), una empleada doméstica analfabeta, y Jeanne (Isabelle Huppert), una empleada de correos marginal— quienes, al margen del orden burgués, encarnan un resentimiento radical contra el mundo que las excluye. El film puede entenderse como una exploración del conflicto entre estructura y subjetividad, entre el determinismo social y la libertad humana. Sophie representa un sujeto marcado por la opacidad, una figura lacaniana en tanto carece de acceso simbólico —su analfabetismo no es un mero dato sino una metáfora de su exclusión del orden del lenguaje y, por tanto, de la ley y del deseo. Su silencio no es resistencia sino una forma de violencia latente, de lo que Giorgio Agamben denominaría una “vida desnuda”, atrapada en el umbral entre lo humano y lo inhumano. Jeanne, por su parte, se convierte en catalizador de esa pulsión destructiva. Su rebeldía no es política ni ideológica, sino instintiva y performativa: se construye como sujeto a través de su oposición a la norma, encarnando una ética negativa, nihilista, que recuerda al concepto de "revolución sin finalidad" de Benjamin o al "resentimiento activo" de Nietzsche. Ambas mujeres se descubren en el margen, y su alianza puede leerse como un gesto de insurrección simbólica contra un orden que las ha expulsado del reconocimiento.

La familia burguesa que las emplea —cultivada, filantrópica, racional— funciona como símbolo del contrato social rousseauniano: la apariencia de armonía y civilidad enmascara una estructura de exclusión y dominación. Chabrol, heredero de la mirada entomológica de Flaubert, no juzga, simplemente observa cómo el gesto final —el asesinato ritual— emerge no como un accidente, sino como una consecuencia lógica de un sistema que genera monstruos al margen de sí. Influenciado por Alfred Hitchcock, a quien admiraba profundamente, Chabrol emplea con maestría el “suspenso” como instrumento que disecciona comportamientos, y no un fin en sí mismo. A diferencia de otros cineastas de la Nouvelle Vague que experimentaban con la forma, Chabrol desarrolló un estilo más clásico, casi invisible, pero rigurosamente controlado. Su mirada crítica, casi entomológica, sobre la hipocresía moral y el deterioro emocional de sus personajes hace de su obra un estudio lúcido del alma humana atrapada entre el deseo y la norma. La cérémonie, por tanto, no es solo una crítica social; es una reflexión sobre la imposibilidad de la integración del Otro cuando las condiciones simbólicas de la comunidad han sido quebradas. Nos enfrenta con una verdad incómoda: que bajo el barniz de la racionalidad moderna subsiste una violencia estructural que, en determinadas condiciones, retorna como estallido irracional. Así, Chabrol no filma un crimen, sino una ceremonia de exclusión llevada a su punto límite, donde el acto criminal se vuelve, paradójicamente, la única forma de lenguaje posible para quienes no han sido autorizados a hablar.
Audio del análisis crítico por Mariano E. Rodríguez

El último Elvis es una película argentina dirigida por Armando Bo estrenada en 2012, protagonizado por John McInerny, quien interpreta a Carlos Gutiérrez, un hombre que trabaja como imitador de Elvis Presley y cuya identidad está profundamente fusionada con la del ídolo. La película plantea una pregunta silenciosa y persistente que no puede responderse con soltura: ¿quién somos cuando dejamos de ser quienes creemos ser? En la figura de Carlos Gutiérrez — un hombre de voz áspera con una vida disgregada en las afueras de Buenos Aires— se despliega un laberinto identitario que no se resuelve en la máscara, sino que se multiplica en ella. No es Elvis, pero tampoco puede ser alguien más. Su tragedia no es el delirio, sino la lucidez de vivir atrapado en un sueño ajeno, más auténtico que su propia vida. El relato avanza como si el mundo que lo contiene estuviese constantemente corrigiendo un error, tratando de devolver al protagonista a una realidad que él mismo ha abandonado con devoción litúrgica. Esa distancia entre lo que Carlos cree ser y lo que los demás ven en él, es el verdadero abismo, cargado de frustraciones heredadas y promesas incumplidas. La elección de contar la vida de un imitador de Elvis Presley desde su decadencia sin glamour, su ternura callejera, es una forma de crítica en sí misma. Una especie de reflejo distorsionado en el que el mito americano disipa su épica y se convierte en una melancolía operática, un gesto inútil que duele por su sinceridad. Armando Bo no busca la caricatura ni el exotismo. Sino que construye una estructura conceptual donde la identidad se vive como una performance, pero también como una condena. No hay juicio, moraleja o redención alguna. Solo un hombre que canta con una fe que sobrevive a toda evidencia, incluso a la de su propio cuerpo, cual se desmorona en el intento.
Sin embargo, cuando el imitador sube al escenario, algo sucede: la voz —esa voz— no es una copia ni un homenaje, es la vibración del mito que se ha colado en sus cuerdas vocales, como si la existencia hubiera decidido burlarse del mundo reencarnando al Rey en el cuerpo equivocado. Cada nota es una herida exacta, cada frase una aparición: no hay impostura, hay resurrección. ¿Qué significa ser Elvis en una sociedad que no tiene lugar ni para su propio mito? ¿Qué implica, culturalmente, encarnar lo imposible desde una periferia que solo se ve a sí misma? La mirada del director es precisa, contenida. Deja que losgestos vacíos hablen. Y así, lo que parecía una fábula de locura o de ternura se convierte en una meditación sobre el deseo de existir más allá del olvido, de los márgenes, del fracaso. No se trata de un homenaje ni de una crítica, sino de un retrato donde el simulacro revela una verdad que ningún realismo podría capturar. Al final, cuando la música se apaga y queda solo la figura borrosa del último Elvis en su tránsito hacia el anonimato, queda la pregunta, no sobre quién fue, sino sobre quiénes observan, aquellos que también han soñado con ser otros. Tal vez no se trate de elegir entre lo real y lo ficticio, sino de aceptar que la vida —como un viejo tema de rock cantado con el alma hecha pedazos— vibra en algún lugar. Y allí, en esa grieta, puede que aun pueda oírse una voz que nunca sabremos si existió realmente, una voz ajena a este mundo.
Audio del análisis crítico por Mariano E. Rodríguez